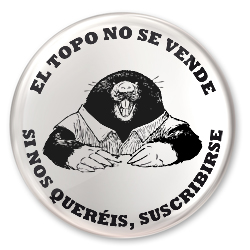¿El año del cambio?

Por Colectivo Brumario
I. Introducción
Se ha instalado la idea que propone fijar la mirada en las elecciones del próximo 20 de diciembre pensando que éstas podrían suponer un punto de inflexión en el devenir de lo político y social en el marco democrático, incluso algunos de los “mandarines” más aventurados avisan entre sus compadres, a modo de envalentonamiento, que cualquier acción fuera de las instituciones ya no tendrá cabida, que “ya no serán necesarias”. Nada más lejos de la realidad.
A continuación planteamos algunos de los puntos que entendemos que son de más utilidad para comprender la coyuntura y los que nos suponen los rasgos más importantes de la caracterización de los movimientos políticos que se están dando en la actualidad. No son ni de lejos los únicos, ni tampoco los más importantes en términos explicativos, sin embargo, son las cuestiones en torno a las que consideramos que es necesario establecer debates desde las posiciones de la ruptura.
II. El paradigmático proceso del 15M
Para la comprensión del periodo político, tenemos que reconocer primeramente lo que supuso el denominado movimiento de los “Indignados”. Algunas plazas de la geografía española se llenaron en una exaltación de la clase media como sujeto abandonado y enarbolando los principios de un capitalismo honesto, justo y congruente. No es de extrañar que algunos usen como proclama electoral el fin “del capitalismo de amiguetes”, cuando éste fue en buena medida uno de los principales acuerdos de buena parte de la población con el 15M. La desvinculación con el mundo del trabajo y la sobreatención al democratismo y a la corrupción como origen de todos los males de la vida moderna en sociedad, parece una muestra evidente de lo que señalamos. Los mecanismos y la lógica de la ideología de lo establecido había calado bien hondo y las propuestas del 15M difícilmente podrían haber escapado de alguna manera. La voluntad y el ánimo del ciudadanismo que hoy se ha convertido en omnipresente se fraguaron, o al menos se reforzó, en este contexto.
La metodología del asamblearismo indignado se postuló como una forma de que todos tuvieran su pequeña oportunidad de decir su ocurrencia del día, para perderse en un mar de incongruencias. Sin embargo, algunas palabras no cayeron en el olvido, no eran simples cavilaciones que se perderían. Casi cinco años más tarde podemos rescatar las intervenciones grandiosas y épicas que aunque asumiamos inocentemente que “valían igual” fueron grabadas con más ímpetu en video, que algunos meses más tarde se editarían y colgarían en internet, que algunos años más tardes veríamos en los platós de televisión y que dentro de unas semanas veremos en Congreso de los Diputados.
Una de las críticas fundamentales al 15M (simplificando, ya que entendemos que no solo hay uno) pasaría por poner en cuestión que el origen de nuestros problemas deviene del mal funcionamiento del capitalismo y no de sus entrañas y esqueleto. El problema acabó limitándose a una cuestión de actualización, de refresco o de reparación, tras el que se instauraría un afán propositivo que más tarde se marterializará en la propuesta legal-institucional.
Sería injusto o deshonesto renegar del 15M como un todo, caricaturizarlo englobando en la cara amable de entre la multitud de procesos y repuntes que se daban en su seno, como si muchos de los elementos que se han venido reivindicando desde los movimientos de ruptura y a los que hemos prestado gran atención no hubieran tenido nada que ver. Las Marchas de la Dignidad, los movimientos de la vivienda o proliferación de espacios de confrontación, entre otros, no hubieran tenido lugar sin la existencia del Movimiento de los Indignados, al menos tal y como los hemos conocido. Las implicaciones de un proceso que nacía como acumulación de residuos de movimientos previos que fueron muriendo o debilitándose años antes seguiría teniendo algunos puntos de interés, que aunque nunca se postularon como pilares de éste movimiento, consiguieron sobrevivir en la marginalidad de aquello que ahora llaman la centralidad. En mayo de 2015, en el cuarto aniversario del 15M algunas cadenas como La Sexta, la cadena del Grupo Planeta, en el contexto de su campaña electoral dedicaron programas a recordar mayo de 2011 y el movimiento que acabaría dando el salto a las instituciones tiempo más tarde reconociendo la madurez que había tomado el movimiento pasando a “lo político” y relegando a anécdota reprobable algunos caracteres como la confrontación, los elementos de crítica radical o la inmediatez que se presentaban a veces como líneas fundamentales en el mismo 15M o en algunas de sus derivaciones.
Empieza a constatarse una tendencia que se hacía cada vez más presente desde hace ya tiempo. La organización y el punto de encuentro se han convertido en cosa del pasado, el ciclo de movilizaciones ha tocado a su fin y la crítica a las instituciones y a su política no tiene más lugar que ser mirada con nostalgia. Todo ello con multitud de carencias y problemáticas más que evidentes, habían supuesto en el contexto de hace 4 años lo que entendemos que era la apertura de un espacio para la ruptura. Todo lo que se derivó del 15M estaba bien alejado de presentarse como una revuelta o momento preinsurreccional, como algunos alegre y obtusamente se han atrevido a plantear, aunque bien es cierto que negamos que el devenir hacia el institucionalismo estaba inserto por defecto en el seno del 15M.
III. Parece que la situación ha mejorado.
Cualquier crítica rescatable desde la izquierda a la economía y a la crisis ha sido pura casualidad. La ideología de lo realmente existente se implantó revestida de ciencia de la economía, la proposición con respecto a la introducción de mecanismos que nos permitieran tener una explotación del primer mundo del siglo XXI se convirtió en el mínimo discursivo. Desde el “trabajo para todos” hasta la insistencia fustigadora de la inversión en I+D, pasando por obsesión por la necesidad de ayudar a los pequeños y medianos empresarios, se ha instaurado la tendencia del intento de recuperar el dinamismo de la economía real, de que se nos asegurara un capitalismo en buen estado y de buen funcionamiento. La izquierda institucional ha querido con más ahínco que los grandes propietarios hacernos productivos a toda costa.
La expansión financiera y el pinchazo de su burbuja en 2008 se constituyen como vía de escape a las incapacidades de expansión del mercado productivo. Sin embargo, se instaló la idea de que el capital financiero y el capital productivo eran dos cosas distintas y separadas, una mala y otra buena. Pareciera así, que el problema de la explotación y expulsión del mundo del trabajo de una masa ingente de la población, el desmejoro de las condiciones de vida y la disminución de los estándares de consumo se debiera a un mal capitalismo, a un capitalismo estafa, a un capitalismo estropeado que se pudiera reparar. En este sentido entendemos que los altos niveles de paro alcanzados en el sur de Europa han supuesto un reforzamiento de la ideología del capital. Un pensamiento mecanicista nos llevaría a pensar que el hecho de que cuanto peor le vaya a la gente mayor será el ánimo de destrucción y de superación, lo que entendemos que es equivoco. Se ha demostrado que el planteamiento del “cuanto peor, mejor” es un eslogan que no nos ha llevado a ninguna parte.
El periodo iniciado en 2008 y que dura hasta nuestros días se constituye como una forma de reordenación del proletariado y de los mercados productivos y financieros. La reordenación de las jerarquías en lo económico se ha convertido en un factor fundamental del funcionamiento de la dinámica y dirección de la economía. Se normalizan las concepciones de la economía en la que los mecanismos de toma de decisiones de su desarrollo tienen un carácter supranacional, lo que para muchos ha tenido como única respuesta una vuelta a un capitalismo nacional: “seamos explotado, pero por los de aquí”.
IV. Votar y no votar para cambiar las cosas
Otra nueva campaña por el abstencionismo dogmático y moral es la propuesta de los que creen que la superación del capitalismo vendría por generación espontánea. Pero no nos engañemos, la tendencia hacia la putrefacción del capitalismo actual no traerá consigo la aparición de las larvas de la revolución sin ninguna intermediación. La incapacidad manifiesta de elaborar y constituir núcleos de confrontación y oposición radical a la normalidad nos instalan en un contexto en la que la única salida y propuesta colectiva creíble viene del institucionalismo. No olvidemos que el rupturismo no ha salido de la zona de confort hasta bien tarde y que tan solo lo ha hecho para conectar con propuestas que no eran originarias de su seno.
No partir de una concepción electoralista otorgándole una capacidad transformadora a las instituciones que le es impropia no significa vivir ajenos a la realidad. Entendemos que llamar a la abstención en un contexto como el actual, en el que los que abogamos por la abstención no hemos sido capaces de armar y constituir una propuesta contundente anticapitalista no institucional se convierte en una tarea baladí.
No se entienda esto como una llamada al voto. Lo que señalamos es que no estamos instalados en la cuestión de la moral electoral, en la que el hecho de acudir a votar se convierte en una cuestión pecaminosa. Teniendo en cuenta esto entendemos que las capacidades de Podemos, y obviamente de Izquierda Unida, está limitada a llevar a cabo una función meramente institucionalista y de gestión de la normalidad donde los límites están claros como han podido comprobar experiencias similares fuera y dentro de España, como ya hemos señalado en otras ocasiones.
V. La apuesta en cuestión
Hace casi dos años desde la presentación pública de Podemos y la constatación de la entrada en un ciclo de transformación y recomposición de la izquierda, que se reproduce de manera más o menos similar a nivel europeo. La situación que se establezca deteminará por años el marco en el que nos movemos y las posibilidades con las que contamos. ¿Alguien cree que la mejor posición, la más apropiada, es mantenerse al margen?
Así, entendemos que en el último periodo han surgido elementos útiles para la transformación, aunque han llegado más que tarde y las capacidades con las que contamos, por razones propias o ajenas, han sido más que limitadas. Hasta la fecha se han tenido múltiples experiencias que consideramos de gran interés, ya que han conseguido plantear la salida de la marginalidad como hábitat de la normalidad de la ruptura.
Este pequeño texto no tiene simplemente una intención de la crítica por la crítica a las posiciones electoralistas y abstencionistas, la pretensión fundamental gira en torno a insistir en el periodo que se abrirá tras el 20 de diciembre, ya que parece evidente que a éste llegamos tarde. Entendemos que tras las elecciones es la hora de profundizar en los elementos que sean de utilidad para la apertura y agrandamiento de brechas de la puesta en cuestión y de la ruptura, lo que pasa por ligar las condiciones de la cotidianidad con la superación del capitalismo. Esto es estar insertos en los proyectos que están ligados a nuestras condiciones de vida desbordándolos hacia una puesta en cuestión de la normalidad. Cuando lo electoral es lo único con capacidad de instalarse como método más o menos considerable de lucha asumimos la derrota, parece que es necesario replantear la batalla.
- Inicie sesión o regístrese para comentar
 Imprimir
Imprimir- 1233 lecturas
 Enviar a un amigo
Enviar a un amigo


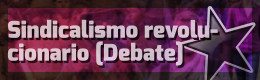


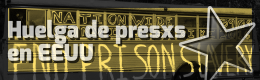






![Portal Anarquista norteamericano [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/infoshop.png)
![Portal Anarco-Comunista [internacional]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/anarknet.png)
![Portal Anarquista [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/libcom.png)
![Noticias para anarquistas [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/anarchorg.png)

![Cruz Negra Anarquista [Péninsula e Islas]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/cna.png)